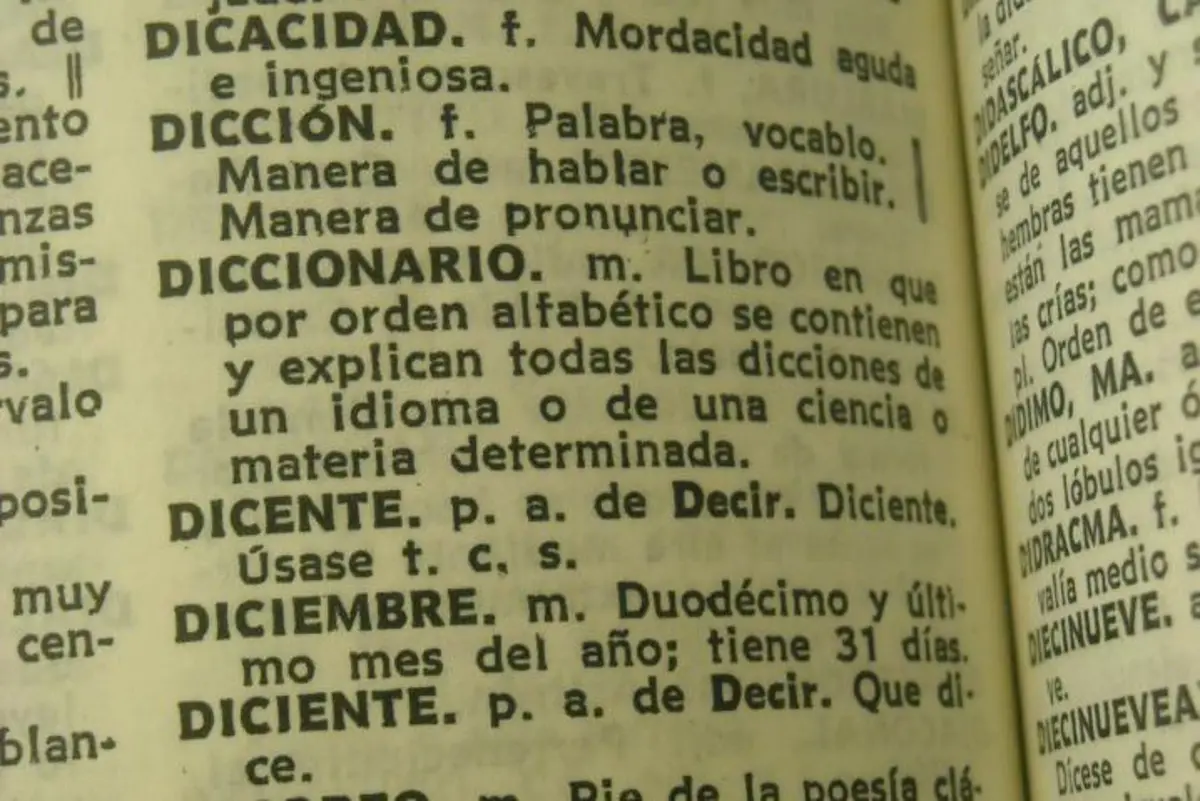Las relaciones entre nuestro pensamiento (o cognición) y el lenguaje que usamos han sido objeto de apasionados, cuando no feroces, debates. Algunos postulan que la forma sintáctica, la estructura del lenguaje mismo, imprime una forma específica a nuestro modo de pensar (el cual variaría según cuántos lenguajes existan). Otros consideran que el número de palabras de una lengua para designar un elemento de la realidad determina habilidades perceptuales inexistentes para otras (de allí el mito de las cuarenta o cincuenta palabras del lenguaje esquimal para el color blanco).
Hay quienes postulan procesos totalmente diferentes en el pensamiento y el lenguaje o, al menos, poseen un concepto más amplio de “pensamiento” que quienes lo reducen al acto de hablarse a sí mismo mentalmente.
Dan Slobin, psicólogo y lingüista, puede clarificar un poco este panorama con su teoría de thinking for speaking (pensar para hablar). Tenemos, simplificando, dos formas de “cognición” (o “pensamiento”, simplificando aún más): un tipo de pensamiento que opera cuando no estamos hablando y otro cuando lo hacemos. Pensamos distinto cuando estamos hablando porque debemos ajustarnos a las rutas proporcionadas por nuestra lengua. Las expresiones, las formas utilizadas en nuestro uso del lenguaje, son esquematizaciones. Cada enunciado representa una selección de características (dejando de lado otras) que exige que el oyente complete con los detalles necesarios de acuerdo a su saber sobre el mundo y el contexto inmediato.
La frase “¿vamos a pasear?” tiene un significado preciso, pero un sentido distinto dependiendo del contexto y de aquello comprendido por el oyente: ¿una invitación?, ¿una ironía?, ¿una promesa?
Una palabra puede poseer distintos significados. El diccionario recoge los usos dados a la misma. Nada más. La palabra “autismo” fue creada por Eugene Bleuler, es decir, un neologismo, para describir un estado propio de la esquizofrenia. αὐτός (autós) significa “uno mismo” e -ισμός (-ismós), “-ismo”, es un sufijo que denota una tendencia. Entonces, “autismo” es la tendencia a encerrarse en uno mismo, ensimismarse, aislarse. Esta palabra fue posteriormente usada por Sukhareva, Asperger y Kanner en este sentido, pero para hablar de personas (inicialmente niños) cuyas características en conjunto eran compatibles con esta definición.
La RAE consigna dos acepciones para esta palabra:
m. Repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma.
m. Med. Trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación y a la interacción social, caracterizado por patrones de comportamiento restringidos, repetitivos y estereotipados.
Y en la entrada para “autista” consigna lo siguiente en su tercera acepción: “Dicho de una persona: Encerrada en su mundo y muy poco comunicativa. U. como ofensivo o discriminatorio. U. t. c. s”.
Un diccionario recoge únicamente los significados que reflejan el uso de tal o cual palabra por la comunidad hablante de una lengua en un momento del tiempo. No selecciona definiciones por criterios morales ni por lo que debería o creemos sería mejor. Los significados de “autismo” son herederos de su propio origen en un medio médico, dentro del paradigma de la patología, de su paso a la sociedad y de un uso cotidiano y más llano. De allí que termine siendo usado como insulto, como con tantos otros “trastornos”, “síndromes”, “enfermedades”, donde una comunidad vuelca su rechazo a lo distinto, su terror a lo asimétrico, a lo considerado monstruoso, a través del agravio, la befa, el prejuicio, los estigmas. Formas de lo bajo y abyecto, inconfesable, desplazadas en cuerpos y mentes a señalar con el dedo.
Poco cambiaría introducir, imponer, un nuevo significado de autismo, consignarlo en nuestros diccionarios. La lengua no funciona así. Si algo está en nuestra habla es porque está en nuestra lengua, y si queremos cambiar esta, deberá cambiarse el uso, el decir de la gente.
Cambiar el diccionario de nada sirve si la mentalidad de los hablantes sigue siendo la misma. El cambio lingüístico no opera bien bajo imposición, menos cuando esta proviene de un grupo educado, academicista y, aunque lleno de buenas intenciones, minoritario. Algo análogo ocurre con el llamado “lenguaje inclusivo” y su uso de la “-e” como marca neutra. No se trata de un fenómeno de cambio gramatical sino, estrictamente, de un uso retórico. Pone el énfasis en una realidad y en un grupo social oprimido y marginado, alumbra mediante este recurso limitaciones e injusticias, pero desde la naturaleza del lenguaje y del cambio lingüístico no significa mucho.
Si queremos ver una definición distinta de autismo, cambiemos primero el DSM y los demás manuales psiquiátricos; retirémoslo de los oscuros territorios del “trastorno” y del “modelo de la patología”. Liberémoslo de cualquier manual diagnóstico, entendiendo que una discapacidad, para ser atendida, no requiere ser patologizada. Cuando lleguemos a este punto no lo habremos hecho solos, sino con un masivo apoyo de organizaciones, movimientos, autogestores, autistas, padres, cuidadores, maestros… de la gente típica. Veremos un uso distinto, alejado de las acepciones antiguas, reflejado en el habla cotidiana, reflejo de una nueva mentalidad al respecto.
El tema no pasa por cambiar las semánticas o gramáticas, se trata de cambiar la sociedad, y lo demás se dará por añadidura. Estos procesos ocurren en la vida cotidiana, pues el lenguaje es vida y las luchas se dan en ella, en lo vivo. Muchas veces, más bien, el diccionario no es sino el obituario de las palabras.